Uno de los recuerdos más
dulces de mi vida fue el de mi abuela paterna. Se llamaba Marta y en ese
recuerdo se mezcla la fantasía, el sueño y un dulce aroma a jazmines que
siempre la perseguía como si fuera un perro hambriento. Era una mujer firme y,
hasta cierto punto, espectacular, con un halo de autoridad que la hacía
especial a los ojos de casi todos.
Mi abuela Marta —ojos de
miel, labios carnosos y la eternidad en la frente—afirmaba que los besos forman
una cadena alrededor de la Tierra, una cadena invisible que jamás debería
interrumpirse, porque el día que alguien, sin saber quién ni cómo, la cortase, cuando
faltasen los besos entre la humanidad, el mundo se terminaría para siempre. Y
nos perseguía con su cantinela de caricias a flor de piel, como un vendaval de
suspiros arropándonos a nosotros, sus siete nietos.
Todos los domingos comíamos
en su casa y nos reunía a su alrededor para contarnos unas historias que
escuchábamos embelesados. Yo la admiraba por su fuerza, por su sabiduría y por
ese encanto que emanaba de ella en forma de torrente, una suerte de brisa suave
que desprendía magia. Nos besaba de una forma especial, convirtiendo tal acto
en un rito sagrado del que no queríamos ni podíamos huir porque no deseábamos
contribuir al final del mundo sino al contrario, y ella sonreía, y nos
sentíamos muy a gusto. El amor escapaba a chorros de sus pupilas. Así domingo
tras domingo a lo largo de once años, una época realmente maravillosa en la que
nadie imaginó lo que nos esperaba.
Ignoro de dónde vino aquello,
pero un día nos despertamos todos abrumados por algo que llamaban pandemia. Lo
cierto es que ignoraba el significado de aquella palabra, que entonces escuché
por vez primera, lo que encerraba, lo que era y cómo se produjo, siendo como
una especie de plaga maléfica que había atacado al planeta entero al que de
repente sumió en una especie de letargo espantoso. Los goznes del mundo entero
empezaron a chirriar. La televisión gritaba, los gobiernos temblaban, los
habitantes del mundo caían bajo las fauces malditas de aquella suerte de
enfermedad, los hospitales se llenaron, y los cementerios, las vidas empezaron
a diluirse, y nos obligaron a encerrarnos en nuestras casas. Los niños dejamos
de ir al colegio. Y el mundo en su totalidad adquirió el aspecto cadavérico de
un monstruoso fantasma.
Lo grave, lo que me resultó
más terrorífico, es que los seres humanos empezaron a alejarse unos de otros,
como si se tuvieran miedo, como si de sus ojos surgiera la enfermedad que nos
asolaba y atacara a otros, como si cada uno de nosotros fuera el portador
oculto de aquella miseria. El mundo empezó a encogerse, a reconcentrarse en sí
mismo. No salíamos de casa salvo para lo imprescindible, y los pequeños ni
siquiera pisábamos la calle ya con el miedo entre todos, una suerte de
centinela acosador.
Dejamos de ir a comer a casa
de la abuela Marta, la vida se diluía y el amor empezó a colarse por las
rendijas de la nada como un espectro sinuoso. Porque, además de las salidas, se
prohibieron las reuniones, y el trato con los demás quedó reducido a un hilo de
silencio cada vez más largo que empezó a envolvernos y, en cierto modo, a
destrozarnos. Se prohibieron los besos y los abrazos por temor al contagio, y
eso sí que me pareció terrorífico porque mi mente infantil, recordando aquellas
tardes suaves de domingo, se preguntaba: ¿Qué sucederá con la cadena de mi
abuela Marta? ¿Y si se corta? ¿Y si nos quedamos sin ella? ¿Y si desaparece?
No sé si sentía más temor por
la enfermedad en sí o por la ausencia de esos besos de los que empezamos a
carecer, continuamos por acostumbrarnos y terminamos por rechazar.
Algo o alguien estaban
rompiendo muy lentamente la cadena de besos que daba la vuelta al mundo,
aquella de la que tanto hablara mi abuela. Y esta desaparecía gota a gota.
Así transcurrieron tres
largos años durante los cuales la oscuridad y la tristeza a partes iguales se
fueron haciendo dueñas de los hombres. La mente del mundo se retorcía a pasos
agigantados. La humanidad entera, sin besos ni cariño, quedó sumida en un
letargo silencioso e inconcebible.
La cadena de amor se había
volatilizado, dejó de rodearnos y envolvernos para siempre. Esa que sucumbió
poco a poco, esa que los hombres debíamos haber conservado a toda costa, esa a
la que jamás debíamos haber renunciado y que, como por arte de magia, había
dejado de existir.
Mi alma se llenó de una
angustia de color granate como jamás había sentido.
Y sucedió lo inevitable.
Ese domingo nos levantamos
pronto. Era el cuarto año de la pandemia, cuando las almas ya ni siquiera
caminaban de puro hastío y la vida se arrastraba revestida de sinsentidos. Nada
parecía presagiar la hecatombe y nadie supo exactamente lo que sucedió, salvo
yo que llevaba mucho tiempo esperándolo, ignoraba el qué en realidad, pero
sabía con total certidumbre que había llegado la hora de la verdad, esa que no
debía haber salido nunca de su madriguera pero que la humanidad obligó a
escapar.
Aquella mañana limpia pasó a
ser noche muy oscura. Fue así, de repente, casi sin percatarnos: un temblor
terrorífico se extendió por toda la Tierra; el cielo se hizo gris, las nubes se
apelotonaron y reventaron, los vientos se elevaron, los volcanes explotaron
todos a la vez, el mar se hizo un inmenso rugido, los astros se convirtieron en
masas informes, los rayos poblaron el firmamento y, mientras todo aquello ocurría,
el día se transformó en una oscuridad mezquina que empezó a poseer la vida
tragando y tragando todo lo que encontraba a su paso.
La noche, como un inmenso
agujero negro, succionó al mundo. Mi último pensamiento fue para mi abuela
Marta y su cadena de besos.
Y ya todo dejó de ser.
© Blanca del Cerro
Relato ganador del segundo
premio del Primer Certamen Literario del grupo "Sígueme leyendo, por
favor".
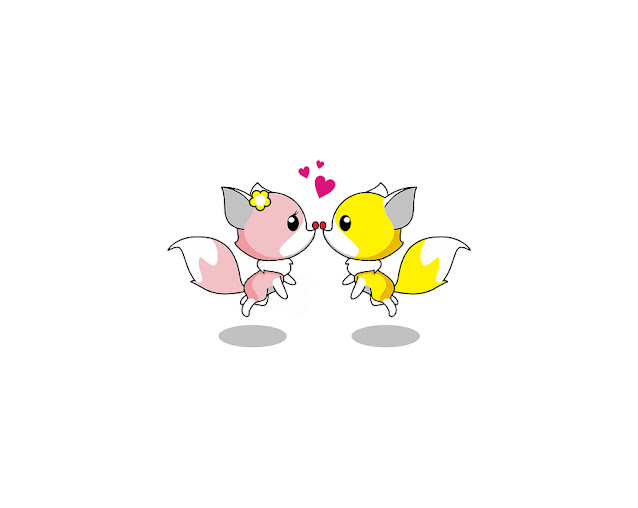
Gracias, Marieta.
ResponderEliminarGracias a ti por ser colaboradora de este Blog. Un abrazo
Eliminar